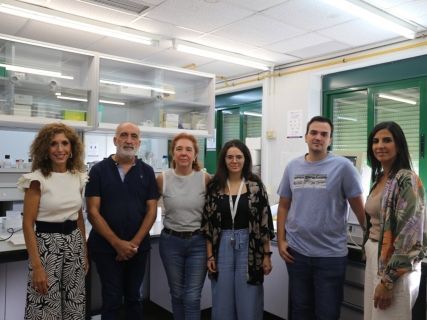La Universidad de Córdoba ha investigado el impacto del tiempo de almacenamiento del alperujo en la eficacia del compostaje, considerando aspectos cruciales como la calidad del compuesto, la emisión de gases de efecto invernadero y la actividad biológica.
Desde la institución educativa se ha destacado que el alperujo, subproducto principal de la obtención del aceite de oliva, supone un reto ambiental significativo debido a su alta carga orgánica y los compuestos fenólicos que contiene, los cuales pueden contaminar tanto suelos como aguas superficiales. No obstante, en un marco de economía circular, este residuo puede transformarse en un valioso fertilizante.
Para profundizar en el proceso mediante el cual el alperujo se reconvierte en abono orgánico apto para la agricultura, los grupos de investigación ‘Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés’ y ‘Bioingeniería de Residuos: Ingeniería Verde’ de la UCO han explorado una variable antes no considerada: la duración del almacenamiento del alperujo.
«Estudiamos cómo afectaban dos periodos de almacenaje distintos (tres y seis meses) a parámetros durante el compostaje posterior como el rendimiento, la emisión de gases de efecto invernadero, la degradación de compuestos fenólicos y la comunidad microbiana», explicó Francisco Javier Ruiz, coautor del estudio junto a Marina Barbudo.
Los hallazgos indicaron que un menor tiempo de almacenamiento (tres meses) potencia la cantidad de fertilizante obtenido y disminuye la emisión de gases de efecto invernadero en la fase de compostaje.
«En ambos periodos se eliminan de forma eficiente los compuestos fenólicos, esenciales para garantizar la seguridad del fertilizante final, ya que su presencia puede ser perjudicial en el uso agrícola», profundizó José Alhama. «La principal razón de esta eliminación se debe a la alta temperatura alcanzada por el material compostable, lo que reduce la presencia de estos compuestos y asegura la higienización del producto», añadió María del Carmen Gutiérrez.
Además, el estudio de la comunidad microbiana durante el compostaje ha sido una novedad relevante. «Es una novedad analizar la comunidad microbiana, identificarla taxonómicamente y observar su capacidad funcional. Vincular este análisis a un tiempo específico de almacenamiento es un enfoque no evaluado anteriormente», señaló María Ángeles Martín Santos. El análisis metagenómico evidenció diferencias en el bacterioma de la materia prima en función del tiempo de almacenaje, variaciones que también se manifestaron durante el compostaje.
«La fase termófila del compostaje favoreció la selección de bacterias termófilas capaces de descomponer la materia orgánica», continuó Marina Barbudo. Carmen Michán destacó que este conocimiento es fundamental para optimizar el proceso: «Si conocemos que ciertos microorganismos facilitan la degradación de determinados compuestos, podemos introducirlos en el proceso para mejorar la calidad del compost resultante y reducir su impacto ambiental».