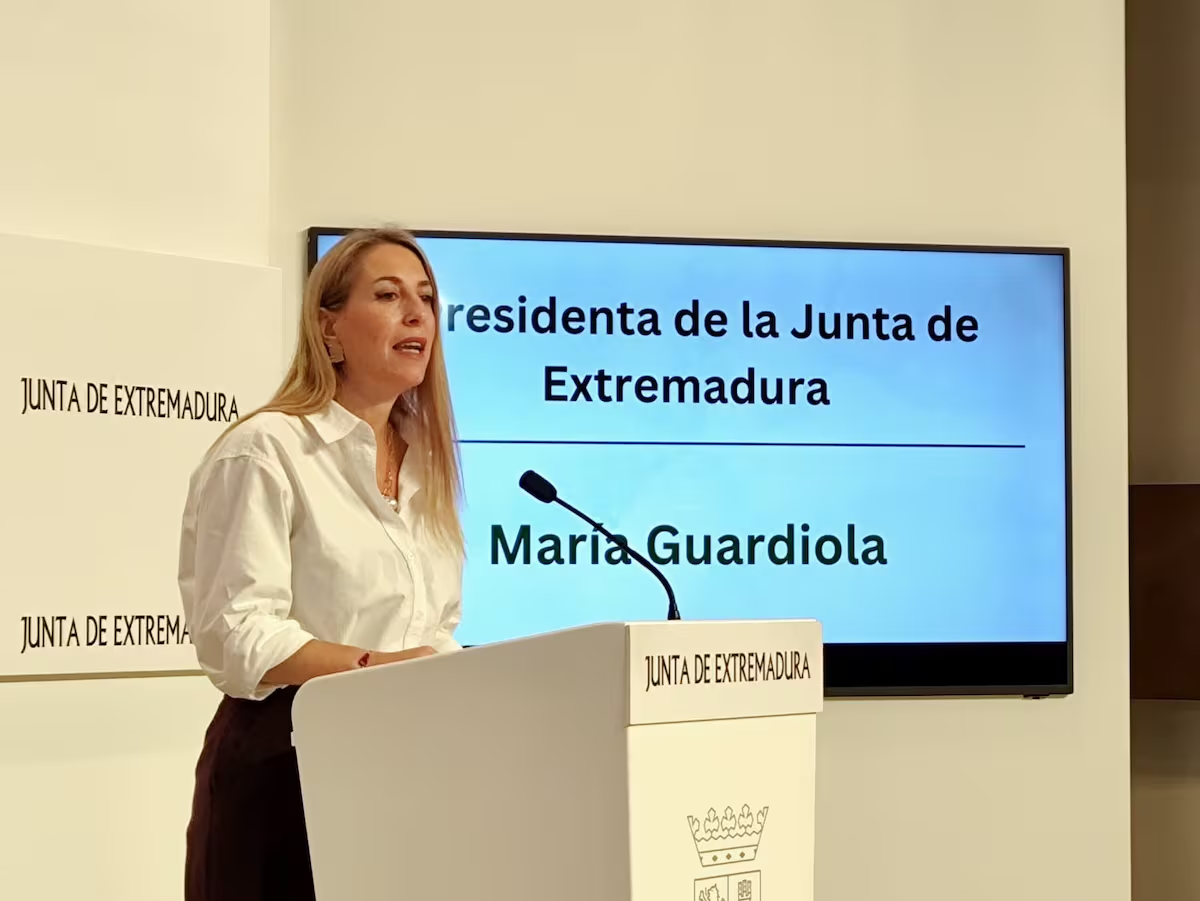Hay leyes que no buscan castigar, sino recordarnos lo que deberíamos haber aprendido sin necesidad de sanciones: el respeto. La propuesta de Ley sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad, que ayer se debatió y aprobó en el Congreso, pertenece a esa categoría. No se trata solo de ordenar el tráfico o de regular el uso de unas plazas azules pintadas en el suelo. Se trata, sobre todo, de visibilizar la dignidad y los derechos de quienes, en demasiadas ocasiones, se enfrentan a un doble obstáculo: el físico y el cívico.
Una necesidad que se repite
Basta recorrer cualquier ciudad española para comprobar la paradoja: junto a carteles de “Plaza reservada para personas con movilidad reducida” aparecen coches sin tarjeta identificativa, estacionados “solo un momento”, como si la prisa justificara el uso y el abuso. El resultado es una imagen tan habitual como vergonzosa. Las plazas reservadas, pensadas para garantizar igualdad de oportunidades de uso de nuestros pueblos y ciudades, acaban convertidas en espacios de privilegio mal entendido.
La proposición de ley busca corregir esta práctica mediante un marco homogéneo a nivel estatal. Hasta ahora, cada comunidad autónoma o ayuntamiento aplicaba sus propias normas, sanciones y criterios. La iniciativa persigue unificar criterios, mejorar la identificación de las tarjetas de estacionamiento, endurecer las sanciones por uso indebido y, sobre todo, reforzar la sensibilización ciudadana. En resumen: que el respeto a las plazas reservadas no dependa del código postal.
Más que multas: cultura cívica
La propuesta plantea modificar el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que «parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad» pase de ser una infracción «grave» a «muy grave».
El debate, sin embargo, va más allá de las sanciones. Multar no basta si no hay una conciencia colectiva que entienda el porqué de la existencia de esas plazas. No son un privilegio, sino una medida de equidad. Mientras una persona sin discapacidad puede caminar sin esfuerzo cincuenta metros desde el aparcamiento general, para otra con movilidad reducida esos cincuenta metros pueden ser una barrera insalvable.
La accesibilidad y los derechos
La accesibilidad va más allá de lo físico, ya que incluye la movilidad urbana en igualdad de condiciones, según lo señalan la OMS y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El acceso a aparcamientos para personas con movilidad reducida es una extensión del derecho a la movilidad, que a su vez es parte del derecho a la autonomía personal y a la participación social:
- Movilidad urbana: La accesibilidad se define como la condición de poder moverse por la ciudad de manera segura y autónoma, algo que no es posible si no se tienen en cuenta las necesidades de todas las personas.
- Autonomía personal: La capacidad de desplazarse y participar en la vida social es fundamental para la autonomía de las personas con discapacidad. Un acceso inadecuado a los servicios, como el aparcamiento, limita esta autonomía.
- Participación social: La falta de accesibilidad puede impedir la participación plena en la sociedad. La movilidad es un componente esencial para acceder a oportunidades laborales, educativas y de ocio.
El reflejo de una sociedad
Por eso, más que un asunto de tráfico, esta propuesta trae a la palestra un tema de fondo: qué tipo de sociedad queremos ser. Cuando un ciudadano ocupa una plaza reservada sin necesitarla, no solo infringe una norma; transmite un mensaje de exclusión, de “tu necesidad vale menos que mi comodidad”. En cambio, respetar esas plazas es afirmar que todos formamos parte de un espacio común donde nadie queda fuera.
Multar no basta si no hay una conciencia colectiva que entienda el porqué de la existencia de esas plazas
A veces, la convivencia se mide en gestos mínimos: dejar libre una plaza, ofrecer ayuda sin invadir, comprender que la movilidad no es igual para todos. Esta propuesta de ley no puede —ni pretende— resolver la falta de empatía, pero sí puede contribuir a construir una cultura de respeto a través de la visibilización, la formación y la sanción ejemplarizante cuando sea necesario.
Tecnología y control: un debate necesario
Uno de los aspectos que más debate genera es la posibilidad de utilizar tecnologías de control, como cámaras o sensores, para detectar el mal uso de las plazas. Quienes defienden esta medida argumentan que mejoraría la eficacia del sistema y reduciría la impunidad. Sus detractores, en cambio, alertan del riesgo de vulnerar la privacidad o de convertir el espacio público en un terreno excesivamente vigilado.
El equilibrio es delicado. Tal vez la clave esté en emplear la tecnología no solo para castigar, sino también para facilitar. Por ejemplo, mediante aplicaciones que indiquen la ubicación de plazas libres, sistemas de verificación digital de las tarjetas o herramientas de denuncia ciudadana accesibles y seguras. La innovación puede ser una aliada de la inclusión, siempre que se oriente a empoderar, no a controlar.
Educación, la gran ausente
Otro aspecto que la proposición de ley debería reforzar es el educativo. No basta con pintar más señales ni duplicar las multas. El respeto a las plazas reservadas debe enseñarse desde la escuela, igual que se enseñan las normas de circulación o el cuidado del medio ambiente. Educar en accesibilidad es educar en empatía.
Las campañas institucionales suelen centrarse en la infracción, con mensajes del tipo “no aparques aquí si no lo necesitas”. Pero sería más eficaz cambiar el enfoque: mostrar lo que significa para una persona con discapacidad llegar tarde a una cita médica porque su plaza está ocupada indebidamente; o no poder acompañar a su hijo al colegio porque el aparcamiento reservado se ha convertido en el “atajo” de otro conductor.
Transformar la mirada social requiere narrar las consecuencias humanas, no solo las sanciones administrativas.
En el fondo, esta iniciativa legislativa se conecta con un debate mayor: el de las ciudades saludables e inclusivas. La accesibilidad no es solo una cuestión de derechos, sino también de salud pública. Las personas con discapacidad o movilidad reducida se enfrentan con frecuencia al sedentarismo forzado, al aislamiento o al estrés derivado de la falta de autonomía. Garantizar espacios accesibles —entre ellos, los aparcamientos— es favorecer el bienestar físico y mental.
De la norma al ejemplo
Sin embargo, cualquier ley es tan fuerte como su cumplimiento. Si la ciudadanía no percibe coherencia en la aplicación, el mensaje se diluye. Las administraciones locales deberán asegurar un control efectivo, pero también predicar con el ejemplo: los vehículos oficiales o de servicios públicos deben respetar escrupulosamente las zonas reservadas. No hay peor pedagogía que la hipocresía institucional.
Además, convendría que la futura ley impulsara la renovación de las propias plazas: no basta con que existan, deben cumplir criterios de diseño universal —anchura suficiente, pavimento estable, señalización táctil y vertical— y estar situadas donde realmente se necesitan, no donde sobra espacio.
Una cuestión de respeto compartido
En definitiva, la Ley del buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad no debería ser un capricho burocrático ni una simple ampliación del catálogo sancionador. Debe tratarse de un intento de traducir en normas lo que debería ser sentido común.
Su éxito dependerá de la combinación entre educación, ejemplo y control, pero también de un cambio cultural más profundo: asumir que la accesibilidad no es una concesión a una minoría, sino una garantía de derechos para todas las personas.
Una sociedad verdaderamente moderna no se mide por la velocidad de sus coches, sino por el respeto con el que se detiene ante las necesidades de los demás. Porque, sin duda, el respeto también tiene su plaza reservada —y ojalá aprendamos, de una vez, a no ocuparlo nunca.
SOBRE LA FIRMA:
Jesús Hernández Galán es director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación de la ONCE